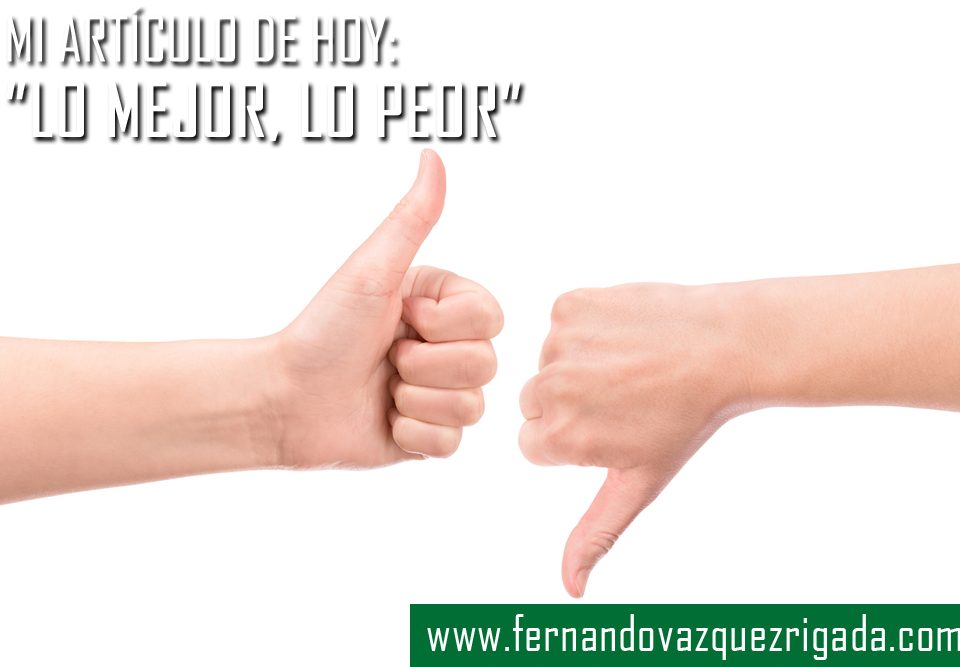País Sin Leyes
Fernando Vázquez Rigada
De los diversos motivos de preocupación que genera la 4T, uno sobresale: el irrespeto por el estado de derecho.
La diferencia entre ser un país desarrollado o no serlo reside en dos factores centrales: la aplicación de la ley y el sistema educativo.
En los países desarrollados, la ley es una barrera rígida. Aquí es una franja: elástica, porosa, negociable.
El país ha tenido históricamente un déficit de legalidad y un superávit de impunidad. La joven democracia mexicana (1997) había venido sembrando semillas de legalidad e institucionalidad. La erosión del poder de un solo hombre produjo el cambio de sus potestades autoritarias por contrapesos y leyes. No fueron una panacea, pero se avanzó.
A esas potestades, Jorge Carpizo las definió como facultades metaconstitucionales: las que están más allá de la constitución, valga el barbarismo. Se fueron desvaneciendo, pero hoy están de vuelta.
Ejemplos del desprecio hacia a la ley abundan y alarman: la cancelación del aeropuerto por una “consulta”; el otorgamiento de 7 de cada 10 contratos sin licitación; nombrar a un militar en activo para dirigir la Guardia Nacional; vetar sin procedimiento a empresas para participar en licitaciones de medicamentos; no castigar la toma de vías férreas por la CNTE o los saqueos tras accidentes carreteros. En fin: un rosario de alertas.
El desdén por las leyes no es un rasgo del presidente: es su genoma. Él es un justiciero: un líder que llegó a aplicar su instinto, no la ley. Su sensibilidad, no las normas. Está convencido -con razón- que México se pudre en injusticia, en impunidad, en desigualdad. Poseedor de diagnósticos impecables pero de tratamientos lamentables, pretende gobernar bajo la fuerza del ejemplo, no del imperio de la ley.
Ello explica el porqué su inobservancia frecuente de los mandatos de la carta magna pero su ímpetu para promulgar una constitución moral. El justiciero opera bajo su percepción de lo que es equitativo, se guía por su criterio y ejerce su arbitrio que lo aproxima, tarde o temprano, a su exceso: la arbitrariedad.
En esa lógica, el líder sustituye a las instituciones: la decisión de perdonar a corruptos del pasado no solo consolida la impunidad: también hace pedazos la presunta autonomía del Fiscal General de la Nación.
El siguiente paso, fatal para la vida del país, es la intentona de Morena para controlar al poder judicial. Ampliar el número de Ministros de la SCJN es inútil e innecesario: inútil desde el punto de vista procesal, pero innecesario, pues si la corrupción del pasado está perdonada y la presente dejó de existir a partir del 1º de diciembre por el ejemplo del presidente, entonces no hay materia para la pretendida nueva sala.
Más peligrosa es la desaparición de la Judicatura, que le daría a Morena la capacidad de nombrar, asignar, sancionar y remover a todos los jueces y magistrados del país.
Por este camino, el país se precipita al viejo abismo de la arbitrariedad. Del que la ley se obedezca pero no se cumpla. De la impartición de justicia a modo. Del país de las reglas no escritas y no de leyes públicas. De la nación de hombres fuertes e instituciones débiles.
Dentro del marco de la ley coagula toda la vida nacional: las relaciones sociales, políticas, productivas. Ahí se delimita la convivencia de los mexicanos y ahí, sobre todo, reside la única y genuina igualdad: la que le garantiza al débil exigir justicia ante un juez aún contra los poderosos. Dentro del estado de derecho se nutre la confianza, el respeto y se estructura la convivencia pacífica.
Esa, a la que tanto aspiramos.
@fvazquezrig