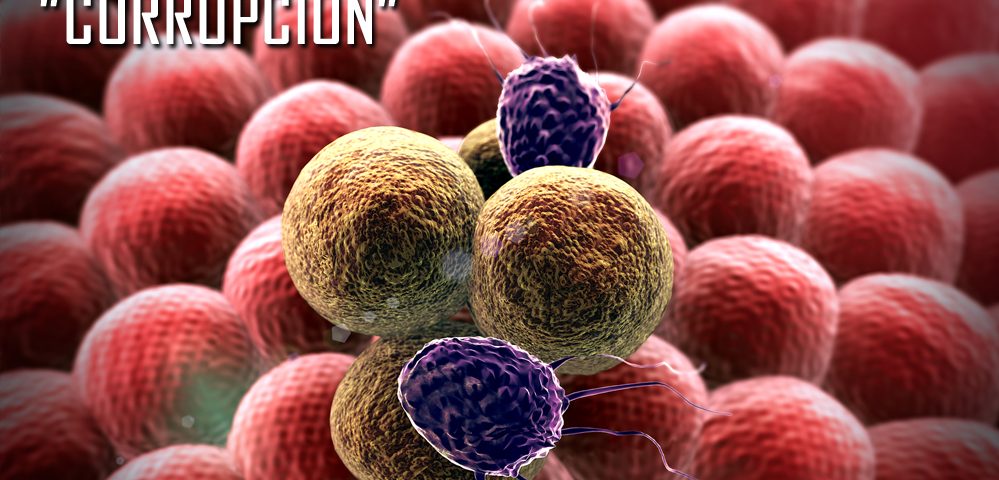CORRUPCIÓN
Fernando Vázquez Rigada
El presidente tiene razón en identificar a la corrupción como raíz primordial, no única, de los males nacionales.
La corrupción ha consumido el más valioso recurso de la República: la confianza.
Para combatirla, ha propuesto poner el ejemplo: si quien manda no roba, nadie lo hará. Así, el tumor será extirpado y la enfermedad erradicada.
Tener un presidente honesto, y creo que López Obrador lo es, al menos en su dimensión patrimonial, es efectivamente una condición necesaria para combatir la corrupción. Temo que no es suficiente.
Me explico. Lo que está emprendiendo el presidente ya se ha intentado antes.
Fracasó.
Adolfo Ruiz Cortines fue un político excepcional. Fue también, un servidor público honesto. Hizo de la austeridad y la honestidad una bandera. Al asumir la presidencia, alentó una serie de ataques devastadores contra sus antecesores. El alemanismo no solo extendió la corrupción: la visibilizó.
Alemán aspiraba a lo grande. Decía que quería que todos los mexicanos fueran a los toros, tuvieran un Cadillac y fumaran puro. Aseguraba: quiero que piensen en millones.
La aspiración pronto degeneró en escándalo: “peguémosle a la piñata, a ver qué nos toca” fue la cínica consigna que se extendió por el cuerpo de la sociedad política.
Ruiz Cortines entró con un afán de moderación y moralidad. El ancien regime se quejó con una frase de humor corrosivo mexicano:
-Tanta moral desmoraliza.
Ciertamente, la corrupción se contuvo. No obstante, no logró erradicarse y, menos, prevenirse.
Pese a que los sexenios que siguieron fueron más o menos moderados, lo cierto es que brotaban de vez en cuando las noticias del enriquecimiento oprobioso de funcionarios. La lógica del sistema era que los funcionarios podían enriquecerse, mientras fueran dóciles, se alinearan y, de ser preciso, se retiraran a disfrutar de sus riquezas, en silencio y en impunidad.
La corrupción volvió a estallar con Luis Echeverría y José López Portillo y de ahí para el real.
La voluntad presidencial, la historia cuenta, es importante pero no es determinante.
Necesitamos institucionalizar la honradez.
Si no lo hacemos, seguiremos encadenados a la dictadura de la transa.
Institucionalizar la honradez implica ajustar la vida nacional -pública y privada- al mandato de la ley. El esfuerzo debe partir de la sociedad. Negar una mordida. Observar. Denunciar. La participación social es más útil y más duradera que la voluntad de un solo hombre.
Es necesario expandir los controles democráticos: apoyar la independencia de medios de comunicación, blindar al Instituto Federal de Acceso a la Información, por fortalecer a la sociedad civil, mantener la división de poderes mediante el voto. Esas son acciones más efectivas que pregonar la honestidad mientras se desmantelan los controles.
Desde adentro del sistema, hay una serie de medidas que deben cristalizar si pensamos que el combate va en serio. Hay que desaparecer a la secretaría de la Función Pública. Nos ahorraríamos casi 6 mil millones de pesos en este gobierno en un aparato inútil. La exoneración de Bartlett es más elocuente de que la barrida solo llega al Pent House pero no va a bajar de ahí.
Otra es desmantelar un enjambre de normatividades que solamente promueven la discrecionalidad, de ahí la arbitrariedad y de ahí la corrupción. Entrar en el mundo del gobierno electrónico es central: nadie paga un soborno a un software. Fortalecer la auditoría del congreso federal a estados y municipios y sujetarnos a los tratados internacionales puede ser otro catalizador.
Por último, debemos hacer un esfuerzo educativo en nuestros hogares y demandarlo en las escuelas. Cumplir con la ley debe ser un hecho cotidiano, que sólo cuaja si se da con el ejemplo. No nos engañemos: el problema no esta sólo en el poder público. Está en los sindicatos, en las iglesias, en las empresas.
Esa es nuestra triste realidad.
El problema es que el tumor ya hizo metástasis y nos está consumiendo.
O lo asumimos o terminará devorándonos.
@fvazquezrig