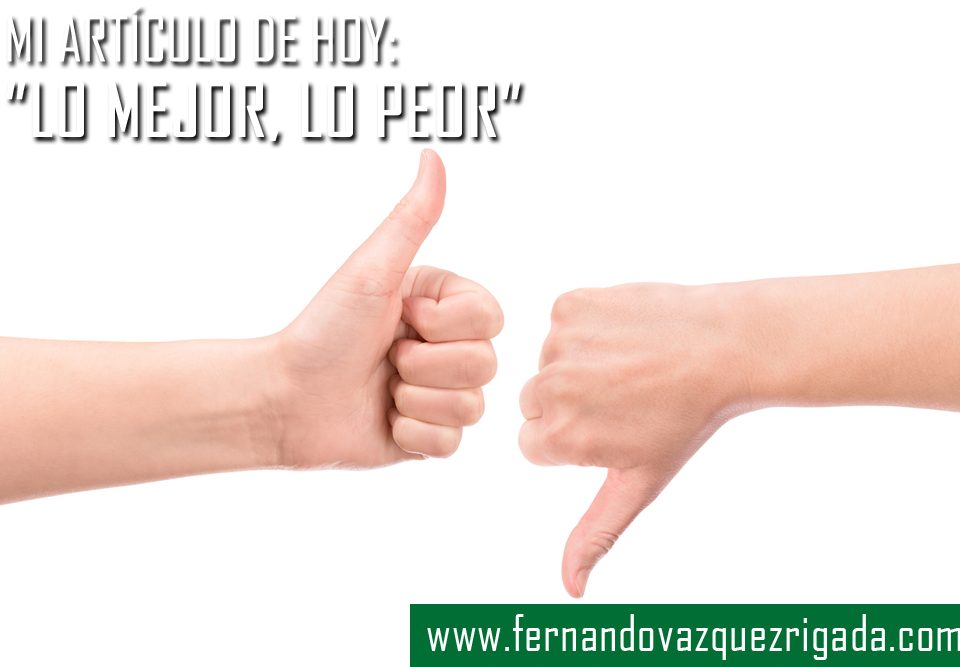TORMENTA PERFECTA
Fernando Vázquez Rigada.
El sentido común, alerta Lewis Gaddis, es como el oxígeno: entre más alto subes, más se diluye.
Así le ocurre al presidente.
Un estadista entiende que no basta su palabra ni sus deseos para modificar la realidad. Enfrenta factores externos que determinan el rumbo de su proyecto.
El navegante experto lo sabe: no puede ir contra la corriente, los vientos, el tiempo. Debe acoplar la travesía a las circunstancias.
López Obrador enfrenta una tormenta perfecta. La inseguridad es una arena movediza en donde se sumerge. La economía, el precipicio que socavaba el piso firme que le queda.
El presidente se ha visto obligado a hablar de seguridad por tres semanas. La larga noche del culiacanazo no sólo no termina: lo consume.
Fuera de su guión el presidente no sabe qué hacer. La oleada de mentiras, versiones, caprichos, arrebatos, hizo que el tema de la claudicación ante el cártel de Sinaloa lo engullera.
Vinieron después una cadena de yerros delicados.
Primero, la confirmación pública de la secretaria de Gobernación de que Baja California es un laboratorio: una maniobra hedionda para pervertir a la democracia y violar la constitución. La palabra de la secretaria confirmó lo que ya se temía: por eso el ejecutivo federal fue omiso y decidió no presentar ninguna acción de inconstitucionalidad.
Luego vino la engañifa, torpe y peligrosa, del golpe de estado. Después, la caricaturización del secretario de Seguridad Pública en el Senado: reducido a un Pinocho. Mentiroso. Títere.
Pero lo que pegó de frente a la sensibilidad nacional fue el horror de Chihuahua y la ejecución de la familia LeBarón.
López Obrador reaccionó como siempre: apresuró una versión falsa. Trató de envolver en cotidianidad la tragedia. El hecho lo enfrentó a Estados Unidos y a la sociedad.
Ahí, el país vio cómo López Obrador perdía uno de sus atributos centrales: la empatía. Fue incapaz de mandar una condolencia. De ir a Chihuahua. De tener un signo de solidaridad con los deudos, igual que no tuvo una palabra de consuelo por los militares muertos en Sinaloa, en Guerrero, en Michoacán.
Mejor, se sacó un video con un pitcher.
En la embriaguez de su popularidad, López Obrador perdió el sentido común.
Bajo estos hechos terribles, se derrumba la economía. Crecimiento cero. Pérdidas de Pemex por más de 80 mil millones de pesos. Desplome en la producción de gasolinas. Reducción de utilidades de CFE.
Morgan Stanley comenzó a recomendar a sus clientes retirar inversiones de México: insostenibles ante la incertidumbre.
En su borrachera de poder, Morena se desnuda y hace un fraude para apoderarse de la CNDH, violando la constitución y mancillando la legitimidad de la mayoría en el Senado.
Cuando los Dioses griegos querían castigar a un pueblo, recurrían a la hubris: enloquecer a su gobernante para orillarlo a la desmesura y la irracionalidad.
La hubris de López Obrador llega temprano: antes de doce meses. Ha perdido el contacto con la realidad y con la calibración de sus posibilidades humanas.
Si le quedara algún puente con la sensibilidad, cambiaría a un gabinete inútil; haría una autocrítica y corregiría; convocaría a un acuerdo nacional por la concordia; lanzaría un vigoroso programa de inversiones para paliar la recesión.
No lo hará. Está muy alto. Y, como el oxígeno, ahí se diluye el más importante de los sentidos: el sentido común.
@fvazquezrig